Noticias y análisis próximos o de especial interés
•••
La monarquía parece ser lo único que resiste con dignidad en el estado comatoso de las cosas. Por eso duele especialmente lo que pasó en la celebración de los diez años de reinado de Felipe VI. Es inconcebible que el líder de la oposición, decimoquinta figura institucional por ley, no fuera invitado, ¡y que a esta hora haya periódicos principales que no hayan explicado por qué! Está claro que las formas han tocado fondo.
No se diga en Cataluña, donde las formas simplemente están fundidas. No habrá investidura, como ya previó, a menos que PP y Vox le hagan caso –a él y a Alejo Vidal-Quadras– y permitan que gobierne Illa. No solo para que no haya un presidente nacionalista, sino porque así podría ponerse en evidencia, plenamente, la xenofobia del voto que practica el PSC.
Se alegró de que haya un nuevo portal pinkeriano de noticias, aunque, como otras veces, expresó su duda: si el mal reflejado en las noticias no servirá finalmente al bien; si detrás de cada mala noticia no habrá por consiguiente una buena.
Le hizo gracia el término cuckold, en el que ve una síntesis de los dos últimos papers candentes y, sobre todo, se alegró mucho del camino que va tomando este mundo, donde se invita a mimar la vulva.
Y fue así que Espada yiró.
••
- La Complutense admite que ni tenía el currículum de Begoña Gómez cuando le regaló la cátedra
![]()

Revista de de opinión en prensa
•••
–
Raúl Arias [España, 1969]
Los cuatro pilares del felipismo
Mientras que el juancarlismo consolidó en España la democracia y el progreso en el siglo XX, el felipismo ha evidenciado ser la vía más adecuada para asentar la Corona y la Monarquía en el siglo XXI
FELIPE VI heredó, el 19 de junio de 2014, una Monarquía en crisis. Aquel día, en su discurso ante las Cortes, desgranó todo lo que la Corona debía hacer a partir de entonces, al margen de su estricto y pulcro cumplimiento de la Constitución: cercanía, conducta íntegra, honestidad, transparencia, responsabilidad social, autoridad moral, principios éticos, ejemplaridad. El flamante Rey se comprometía con «una Monarquía renovada para un tiempo nuevo».
A lo largo de la última década, cumpliendo de forma escrupulosa dicha promesa, la Monarquía de Felipe VI ha sido impecablemente parlamentaria, democrática, moderna y ejemplar. Esta nueva manera de ejercer la función monárquica, adecuada a la España del siglo XXI, es el felipismo.
La Monarquía parlamentaria española no podía equipararse a otras europeas similares. La deficiencia de tradición continuada e interiorización por parte de la ciudadanía obligaba a repensarla y adecuarla al estado particular de España.
La tensión vivida entre monarquía y democracia se resolvió, en la Europa de la época contemporánea, con la transición hacia una Monarquía parlamentaria, como en Gran Bretaña, Holanda o los países nórdicos, a veces impulsada por la propia institución o su titular, o bien con el fin monárquico y el paso a una república, como en Francia, Alemania, España o Italia. De estos últimos países, solamente el nuestro iba a recuperar en un futuro la Monarquía.
El hecho anterior tiene, sin duda, implicaciones de calado. La nueva Monarquía resulta necesariamente más débil. Ni la institución forma parte de la supuesta constitución material de la España contemporánea, ni se ha conseguido hacer de sus ciudadanos monárquicos biológicos, un par de características que algunos autores atribuyen a las Monarquías europeas más consolidadas.
Necesita, por el contrario, reafirmarse y legitimarse cada día. Y generar, además, sentimiento monárquico a través de la adhesión ciudadana a la persona real y simbólica del Rey. La instauración, que no restauración, de 1975 obligó a replantear muchas cosas.
Ante las evidentes dificultades para hacer monárquicos tras la interrupción abierta en 1931 –la Segunda República ancló su legitimidad en la denigración de la Monarquía y el franquismo, bajo ropajes regios y promesas restauradoras, fue una fábrica de desarticulación de sentimientos y memoria monárquicos–, en el último cuarto del siglo XX, y tras dejar atrás la legitimidad original y consolidar la dinástica, constitucional, democrática y popular, la clave estuvo en hacer juancarlistas.
El punto débil –pero más democrático– de la fórmula consiste en la vinculación de popularidad y legitimidad, sin el paraguas que poseen las Coronas británica o noruega. El juancarlismo iba a resultar exitoso mientras fuera percibido como útil y beneficioso para la representación de España. Alcanzó en el año 1992 su apogeo. En todo caso, iba a entrar en crisis entrado el siglo XXI.
El acceso al trono de Felipe VI en 2014 estuvo marcado por un pesado pasado por superar –esencialmente provocado por las actuaciones de su padre y de su cuñado Iñaki Urdangarin–, un crítico presente por lidiar y un futuro incierto por definir. Afrontado sin sentimentalismos el primero y definido el tercero a través de la ejemplaridad, la continuidad y la utilidad de la institución, ha sido el segundo –el presente crítico– el que más dolores de cabeza ha causado y sigue causando a la Corona.
En la policrisis de 2008 fueron los aspectos político e institucional los que presentaron unos efectos más extendidos en el tiempo. Felipe VI ha reinado entre repeticiones electorales, parálisis y crispación, populismos variopintos, tentaciones presidencialistas, desafíos independentistas, erosión o ataques desde el Gobierno y ensayos de politizar la Corona.
El 3 de octubre de 2017 tuvo que intervenir públicamente ante unos hechos gravísimos que alteraban de forma sustancial el funcionamiento institucional y que atentaban contra la legalidad, la integridad del Estado y los derechos de una parte de la ciudadanía. Al margen de las grandes crisis mundiales, el Covid-19 y la guerra de Ucrania, los políticos no se lo han puesto nada fácil. La actuación de Felipe VI ha sido intachable.
Mientras que el juancarlismo se mostró como la fórmula adecuada para consolidar en España la democracia y el progreso en el siglo XX, haciendo de la campechanía su marca de identidad formal, el felipismo, en cambio, sustituyendo esta última por el rigor, ha evidenciado ser la vía más adecuada para asentar la Corona y la Monarquía en el siglo XXI y para asegurar la estabilidad, la representatividad y una democracia y un progreso renovados.
Para todo ello, el felipismo necesita también construir y mostrar un vínculo especial con los españoles de hoy como base de un monarquismo pragmático.
Las encuestas de este último fin de semana muestran que se está consiguiendo: la valoración de la Monarquía ha recuperado niveles de hace muchos lustros, y las del Rey y de la Princesa de Asturias son más que notables.
Bajo el signo del rigor –una herencia en el Rey más de la parte Grecia que de la Borbón–, el felipismo se fundamenta en una confluencia de cualidades personales del titular de la Corona, de conformación de buenos equipos en Zarzuela, de planteamientos renovados y adaptados a su época, y de buenas lecturas de pasadas experiencias, en cuatro pilares esenciales. Ante todo, la ejemplaridad y la transparencia, que presiden todas las actuaciones.
En España, más si cabe que en otras monarquías, un metafórico techo de cristal resulta imprescindible. Exponer todas las actividades en la web de la Casa Real o hacer público el patrimonio del monarca, y designar al Tribunal de Cuentas como auditor de la actividad económica de la Corona constituyen, por ejemplo, buenas iniciativas en esta línea.
El segundo pilar es la combinación entre tradición y modernidad, anclando la Monarquía al pasado y abriéndola al futuro. Felipe VI y la Reina Letizia han conseguido crear un equilibrio entre ambos requisitos. Los cambios en la comunicación o la atención a las nuevas generaciones y a las tecnologías del futuro apuntalan una Corona ligada a su sociedad y a su tiempo.
EL TERCERO de los pilares del felipismo lo conforma la redefinición de la Familia Real, desde su propio concepto hasta la identidad y las tareas de sus miembros. Tras la necesaria separación entre Familia Real y Familia del Rey, se procedió a otorgar mayor visibilidad a las actuaciones de Doña Letizia y, con oportunidad y sentido de los tiempos, a las de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.
La Princesa de Asturias, en concreto, ha mostrado un alto sentimiento de responsabilidad e inteligencia, y se ha convertido en un activo fundamental del presente y del futuro monárquico. La Corona, en una línea no muy distinta de otros países, se ha feminizado en miembros e ideas.
La voluntad de servicio a España y a los españoles se nos aparece como columna última. Se muestra y demuestra día a día, tanto en el interior como en el exterior, en el que la valoración de los Reyes de España y, en consecuencia, de la España que representan y simbolizan, ya sea en actos institucionales o viajes de cooperación, no deja de aumentar.
Rigen el compromiso y el deber. Siempre habrá elementos que podrían corregirse o mejorarse; y otros en los que profundizar, como el asentamiento popular de la institución. Pero el aprobado viene acompañado de una nota muy alta. Desafortunadamente, va a resultar difícil recuperar algo que olvidamos en el pasado reciente: pedagogía de la Constitución y de la Monarquía.
Como quiera que sea, con estos cuatro pilares básicos la Monarquía parlamentaria ha recuperado en nuestro país el prestigio y la dignidad que un día vio mermadas. La estabilidad y el progreso conforman la principal diada resultante de la acción monárquica entre 2014 y 2024.
El felipismo, que, además de fortalecer la libertad y la democracia, ha asegurado la estabilidad en una década complicada, aúna todos los elementos necesarios para convertirse en una garantía para el futuro.
Jordi Canal es historiador y profesor de la École des Hautes Études en Sciencies Sociales (EHESS) de París.
•••
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F240%2F0fe%2F5db%2F2400fe5db4422020499e5e8988825b9a.jpg)
Musulmanes rezando. (EFE/Monirul Alam)
En Ripoll sí hablan claro. ¿Por qué los llaman inmigrantes si quieren decir musulmanes?
La alcaldesa de Ripoll se ha declarado abiertamente islamófoba, enmarcando con más claridad que el resto el sentimiento antiinmigración que recorre Europa
Ángel Villarino en El Confidencial, 210624
En una entrevista reciente, Silvia Orriols, la alcaldesa ultraderechista de Ripoll, se mostraba orgullosamente islamófoba. Ante una pregunta directa de la periodista, ella decía que sí, que por supuesto que es islamófoba. La argumentación que hacía después podría suscribirla hoy una proporción considerable del electorado catalán.
También del electorado español y del europeo. “Lo que es evidente”, decía ella, “es que es una religión que atenta contra los derechos y las libertades occidentales y que, por tanto, su avance en territorio europeo supone una amenaza para nuestra civilización”.
Minutos antes, Orriols se había negado a responder en español a la periodista porque su nación “hace 400 años que está ocupada por el Estado español, que nos ha impuesto su lengua”. Aunque esa es otra historia.
Cataluña es desde hace décadas la región con mayor proporción de musulmanes de España. Mientras en otras comunidades autónomas los hispanohablantes llegados de América se convirtieron pronto en los extranjeros más numerosos, en Cataluña se instalaron miles de familias cuyo primer idioma no era el español.
Y a las que, por ello, se percibía como una alternativa benigna para los intereses nacionalistas. En pueblos como Alcanar (Tarragona), se desenvuelven en perfecto catalán comunidades marroquíes que apenas son capaces de comunicarse en castellano. No solo hay magrebíes.
Barcelona, por ejemplo, es la segunda ciudad de Europa con más pakistaníes, solo por detrás de Londres. Su ubicuidad, sumada a la situación geográfica —como la conexión con Perpiñán, feudo de Le Pen— y sociológica, ha propiciado que Cataluña se haya convertido en la puerta de entrada de la islamofobia.
Sirva para documentarlo este spot publicitario del partido de Josep Anglada, Plataforma per Catalunya, rodado hace ya bastantes años.
La islamofobia, a menudo diluida en mensajes ambiguos sobre la inmigración ilegal o sobre el legítimo derecho a discutir la regulación de sus flujos, es ya uno de los vectores de la política europea. Y ha tenido un impacto incuestionable en los discursos y los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo del 9-J.
Sus apologetas suelen mezclar hechos incontestables —atentados islamistas atroces, machismo rampante, violencia sexual— con anécdotas, extrapolaciones históricas y leyendas para presentar el tema como un auténtico desafío existencial. Una amenaza potencialmente letal y ante la que hay que reaccionar antes de que sea tarde.
La génesis y el desarrollo del fenómeno comparte narrativas con otras expresiones de odio a lo largo de la historia. También con la página más negra de la Europa contemporánea, con el antisemitismo. Fernando Bravo López, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, publicó en 2011 este ensayo que establece un juego de espejos entre ambos fenómenos y que está más vigente que nunca.
El autor cree que la islamofobia en Europa no puede compararse con el antisemitismo explosivo del periodo de entreguerras, sino más bien con la situación previa a la Primera Guerra Mundial. El debate entonces giraba en torno a la conveniencia de permitir que los judíos fueran considerados ciudadanos, con derechos equiparables al resto.
Y a que lo hiciesen sin renunciar a su identidad religiosa, social y política. Había quien defendía que nunca podrían ser ciudadanos europeos y otros que pensaban que la ciudadanía no podía condicionarse a una determinada concepción del mundo, sino que bastaba con someterse a la legislación vigente.
Al calor del debate surgieron movimientos más radicales que exigían sacar a los judíos del ámbito público, ya sea convirtiéndolos en ciudadanos de segunda con menos derechos, o expulsándolos.
Bravo López subraya que el andamiaje intelectual del antisemitismo y el de la islamofobia tienen puntos de encuentro. Y no habla solo de las teorías de la conspiración extremas como los Protocolos de los Sabios de Sión, el Gran Reemplazo o las leyendas sobre Soros —la mayoría son más intensas, por cierto, en el este de Europa—, sino que también compara sus argumentos sobre la incompatibilidad cultural y la imposibilidad de convivencia.
Ambos fenómenos establecen una barrera que en principio no es racial, sino religiosa, pero que enseguida se traslada a una esfera étnica al poner énfasis en los apellidos o los orígenes familiares. Otra técnica argumentativa recurrente es utilizar los textos sagrados e interpretarlos desde la literalidad, eligiendo pasajes que vendrían a demostrar que estamos ante un pueblo incapaz de convivir junto a otros por considerarse especial y/o determinado a dominar al resto.
Plantear una revocación de sus derechos como ciudadanos, o directamente su expulsión, es un tema muy distinto a la gestión de las fronteras
En todas las construcciones de odio, incluida la que enarbolan los islamistas frente a Occidente, hay «granos de verdad», enfatiza Bravo López, El radicalismo islámico y el terrorismo son por supuesto reales y abominables. El autor recuerda que el antisemitismo culpó durante mucho tiempo a los judíos de contagiar el bolchevismo y de su contrario: el capitalismo financiero.
El relato de las banlieues como caso de estudio, como ejemplo vivo de la amenaza, recuerda al que se hizo de guetos empobrecidos, problemáticos y aislados a los que llegaron cientos de miles de judíos que huían de los pogromos de Europa del Este.
Pero incluso abstrayéndose del debate sobre los motivos, aun dándoles carta de naturaleza, la islamofobia es un fenómeno real y en fermento que no conviene equivocar con un debate migratorio más amplio. Entre otras cosas porque muchos de los musulmanes que viven en Europa no son inmigrantes ni nacieron fuera del continente.
Tienen pasaporte europeo, juegan en nuestras competiciones deportivas —véase la Eurocopa— y han adquirido un peso significativo. Plantear una revocación de sus derechos como ciudadanos o incluso su expulsión, algo que ya expresan algunos políticos en voz alta, es un tema muy distinto a la gestión de fronteras y visados. Y un abismo al que no creo que convenga asomarnos.
En una entrevista reciente, Silvia Orriols, la alcaldesa ultraderechista de Ripoll, se mostraba orgullosamente islamófoba. Ante una pregunta directa de la periodista, ella decía que sí, que por supuesto que es islamófoba. La argumentación que hacía después podría suscribirla hoy una proporción considerable del electorado catalán.
También del electorado español y del europeo. “Lo que es evidente”, decía ella, “es que es una religión que atenta contra los derechos y las libertades occidentales y que, por tanto, su avance en territorio europeo supone una amenaza para nuestra civilización”.
Minutos antes, Orriols se había negado a responder en español a la periodista porque su nación “hace 400 años que está ocupada por el Estado español, que nos ha impuesto su lengua”. Aunque esa es otra historia.
•••
–:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F89b%2F3f5%2F52d%2F89b3f552d39be7ce53e7944ff6c8e5ae.jpg)
El hundimiento del Partido Nacionalista Vasco (entre Otegi, Sánchez y Pradales)
El parlamento vasco ha elegido lendakari al inédito Imanol Pradales Gil, probablemente, el último de este ciclo histórico del PNV abducido, absorbido y hundido por el abertzalismo izquierdista de Otegi y el progresismo mendaz de Sánchez
José Antonio Zarzalejos en El Confidencial, 200624
Las elecciones europeas del 9-J han sido el último tramo de la decadencia del Partido Nacionalista Vasco. “Elección tras elección, la abstención nos ha ido comiendo y no hemos tenido capacidad de reacción porque hemos seguido insistiendo en estar con ‘los progresistas’ en un caso de acomplejamiento insólito”.
Este diagnóstico, ampliamente compartido por dirigentes y militantes cualificados del PNV, lo escribió y publicó en El Correo el pasado día 16 el que fuera Diputado General de Vizcaya, José Alberto Pradera, un nacionalista de largo aliento, representante, quizá, de una fuerte corriente de opinión que considera que su partido deambula en tierra de nadie.
Califica a Sánchez de “tóxico” para el electorado del PNV que “se queda en casa”, de tal modo que en la organización que lidera Ortuzar no “hay ni ideología clara ni estrategia”. Insiste el nacionalista: “El apoyo cerrado a Sánchez y Sumar es un error estratégico”.
«Una fuerte corriente de opinión en el PNV considera que su ejecutiva se ha entregado erróneamente al progresismo de Sánchez»
La postración electoral del PNV es completa. Por primera vez desde 1977 pierde unas elecciones en Vizcaya y se sitúa en el conjunto de la comunidad en tercera posición, tras el PSE y Bildu. Este proceso decadente viene de atrás, pero se aceleró en las autonómicas de abril (empató a escaños con Bildu, 27 cada uno) y tocó suelo el 9-J.
¿Por qué? El diagnóstico de los críticos es correcto: los nacionalistas han sido abducidos y absorbidos por el izquierdismo radical de Bildu y por el progresismo mendaz de Sánchez que se ha encargado de blanquearlos y dotarlos de lo que les faltaba: respetabilidad como interlocutores válidos.
Entre el uno y el otro le han desalojado del territorio en el que el PNV era reconocible: un partido de las clases medias urbanas, de las rurales acomodadas, un buen gestor de los servicios públicos, vigilante de un modelo social equilibrado, santo y seña de una identidad vasca con aspiraciones de centralidad, sobre todo tras la desaparición de ETA, y con la evocación permanente de valores tradicionales en la sociedad vasca, tales como un difuso confesionalismo y la apuesta por la urdimbre familiar, el culto al trabajo y un aldeanismo de listeza sobria pero eficaz.
«El PNV ha perdido sus signos de identidad y ha expulsado a Urkullu al que se le reclama para que regrese a la presidencia del EBB»
El despido abrupto de Iñigo Urkullu fue un mal síntoma. El exlendakari representaba el último recurso de autenticidad del PNV. No es un hombre brillante en ningún aspecto, pero es un político que representaba la media del ciudadano vasco: serio, riguroso, correcto, cumplidor y con sentido institucional.
Y, además, había sido previamente presidente del EBB y era el exponente del grupo de dirigentes que pasó página del largo liderazgo del fallecido Xabier Arzalluz. No debió ser tratado con el desdén que empleó la ejecutiva de su partido. Y ahora no faltan quienes le reclaman que se vuelva a presentar para encabezar la organización en sustitución de un abrasado Andoni Ortuzar que ha entregado la formación al seguidismo de la izquierda abertzale de Otegi y que se deja pastorear hasta límites inconcebibles por un Sánchez que es tóxico para los nacionalismos mesocráticos.
Por eso a Urkullu no le gustaban ni Sánchez, ni Junqueras, ni Puigdemont, ni Otegi. Se mostrada así incompatible con los tiempos ‘progres’ que ha abrazado la ejecutiva nacional del PNV y, muy especialmente, su presidente, Andoni Ortuzar que suscribió con Sánchez un pacto en buena parte incumplible como se está acreditando con los que firmó el PSOE con ERC y Junts.
Pradales, con ocho apellidos castellanos, ha mostrado su complejo al declararse «solo vasco» y desear «la independencia de Euskadi»
El nuevo lendakari es, desde el punto de vista simbólico e ideológico, una pura expectativa. Se trata de un gestor preparado, sin carisma, sin trayectoria relevante en el partido y acomplejado por sus apellidos (ocho) castellanos lo que le llevó a declarar que “me siento solo vasco y estoy por la independencia de Euskadi”.
Desde el día en que hiciera esas afirmaciones en el diario El Mundo, el 8 de marzo pasado, el personaje y su partido perdieron la mejor carta de la que disponían: Pradales Gil podía haber sido la renovación inclusiva del nacionalismo vasco. Oportunidad perdida.
Sus predecesores, Garaikoetxea, Ardanza, Ibarretxe… no necesitaron declamar esa profesión de vasquismo a ultranza. Pradales sí y esa es su debilidad por muy vascoparlante que sea. En una de las salidas de la N-1, la localidad de Pradales, en Burgos, señala llamativamente el toponímico del que trae causa el apellido del lendakari.
Uno más entre la mayoría de los apellidos de los vascos: Martínez, Gómez, Fernández, Sánchez… exactamente igual a como ocurre en Cataluña.
«El debate de un nuevo Estatuto serviría solo para que Bildu siguiese en la hipérbole separatista que el PSE no podría parar y arrollaría al PNV»
A Pradales le van a dar hilo unos meses. Pero el secretario general del PSE-PSOE no ha querido incorporarse al Gobierno de coalición en el que los socialistas tendrán cuatro carteras. En el acuerdo de gobierno que se presentó parcialmente (“para no dar munición a la oposición antes de la investidura”) vuelve a plantearse la reforma del Estatuto de 1979.
Como ha escrito Ramón Jáuregui, tiene sentido esa modificación si incluye a la gente de Otegi. No es probable que suceda así. Si Bildu se incorpora a ese consenso sería para desguazar el actual Estatuto y volver a las hipérboles separatistas. El PSE no lo podrá impedir y Pradales carece de entidad para ponderar la situación.
No hay razones de peso para que se reinicie ese debate que solo es del interés de los radicales en la estrategia de establecer esa suerte de confederación a la que aspiran en Vitoria y en Barcelona. En el Parlamento vasco la mayoría absoluta está en manos del PNV y de Bildu (54 escaños sobre 75).
Introducir el debate de una reforma estatutaria sería tanto como prender una mecha en un arsenal de explosivos. Si los nacionalistas se enredan en esa iniciativa, saldrán trasquilados. El apartado relativo al autogobierno (punto 30 de la parte conocida) del programa de la coalición es tan gaseoso, inconcreto y vacuo que resulta imposible conocer qué grado de compromiso han asumido los socialistas con el PNV en una eventual reforma del Estatuto de 1979.
La dinámica del PNV ha de ser exactamente la contraria a la reformulación del actual marco jurídico de Euskadi: consolidación de la autonomía que es la más alta de una comunidad en toda Europa, abrir ventanas para airear el provincialismo que se respira allí, atención a las clases medias, recambio generacional en el partido (más mujeres y dirigentes más jóvenes) y signos de identidad que no sean los de Sabino Arana. O sea, moderación y centralidad. Y coherencia.
«Si por Cataluña se frustra la legislatura y hay nuevas elecciones, el PNV tendría un resultado catastrófico»
Es claro y definitivo que, o el PNV se libera del complejo progresista y entra en una catarsis, se distancia de Sánchez y se emplea a fondo en recuperar la sintonía con los sectores centrales de Euskadi, o su actual hundimiento no será reversible. Le estaría pasando como a todos los socios de Sánchez (menos a Bildu), sea Junts, sea ERC.
Decaen porque el socialista es letal para los que le secundan tan frívola y desconcertadamente como lo ha hecho este desconfigurado PNV. Si, para infortunio de los nacionalistas, Cataluña sigue desarbolada y su ingobernabilidad provoca elecciones generales, los nacionalistas vascos, sin tiempo para su refundación, sufrirían una derrota catastrófica.
Las elecciones europeas del 9-J han sido el último tramo de la decadencia del Partido Nacionalista Vasco. “Elección tras elección, la abstención nos ha ido comiendo y no hemos tenido capacidad de reacción porque hemos seguido insistiendo en estar con ‘los progresistas’ en un caso de acomplejamiento insólito”.
Este diagnóstico, ampliamente compartido por dirigentes y militantes cualificados del PNV, lo escribió y publicó en El Correo el pasado día 16 el que fuera Diputado General de Vizcaya, José Alberto Pradera, un nacionalista de largo aliento, representante, quizá, de una fuerte corriente de opinión que considera que su partido deambula en tierra de nadie.
Califica a Sánchez de “tóxico” para el electorado del PNV que “se queda en casa”, de tal modo que en la organización que lidera Ortuzar no “hay ni ideología clara ni estrategia”. Insiste el nacionalista: “El apoyo cerrado a Sánchez y Sumar es un error estratégico”.
•••
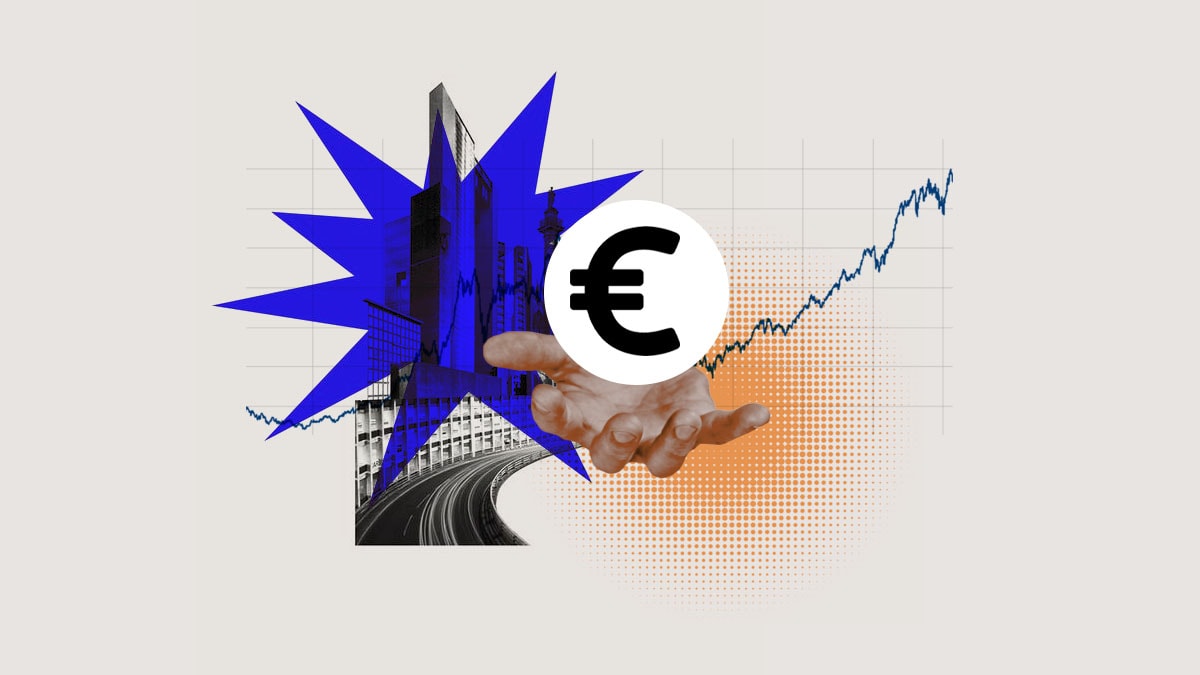
Alejandra Svriz
«Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro
y a veces lloro sin querer»
¿Juventud, divino tesoro?
«Los jóvenes españoles tardan muchísimo en vivir fuera del domicilio familiar y tienen menos hijos que en cualquier otro país de la Unión Europea»
Joaquín Leguina en The objective, 200624
A mediados del mes de mayo el Banco de España hizo públicos los resultados de su Encuesta Financiera de las Familias y su lectura resulta deprimente para nuestros jóvenes. Por ejemplo: la riqueza por hogar de los mayores de 75 años es casi el triple que la de los hogares de españoles entre 35 y 44 años, y 11 veces más que la de los menores de 30 años.
Con un mercado de alquileres a la baja y unos alquileres en alza, coincidiendo con unos tipos de interés crecidos que han subido las hipotecas y con ellos empeorado el acceso a la vivienda, los jóvenes tardan muchísimo en vivir fuera del domicilio familiar y tienen menos hijos que en cualquier otro país europeo. En efecto, el 65,9% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años residía en 2022 en el hogar familiar. Son 13 puntos porcentuales más que en 2008. Un refugio que, como todos, tiene sus ventajas.
La profesora Mireia Bolívar ha puesto de manifiesto lo que representa la familia como red de sostén social. Por ejemplo, durante la crisis de 2008 hasta 2014 mucha gente mayor sostuvo con sus pensiones a sus familias, que quedaron con muy bajos ingresos. Un sentido de responsabilidad mutua dentro de las familias españolas que no está presente en todos los países de la UE.
En España existen compensaciones familiares de tipo económico, pero también de cariño y proximidad. De un estudio de La Obra Social La Caixa titulado Jóvenes, oportunidades y futuro se deduce que el 56,6% de los jóvenes de entre 18 y 34 años declaran sentirse «extremadamente próximos» desde el punto de vista afectivo a sus padres -la tasa más alta de la Unión Europea, donde la media se sitúa en el 37,9%-, y el 70,6% de los jóvenes españoles asegura que interactúa con sus progenitores al menos una vez al día (la media de la UE está en el 49,2%).
De la encuesta citada se deduce también que la juventud española goza de más sociabilidad. El porcentaje de jóvenes españoles que declara reunirse en su tiempo libre con amigos, familiares o compañeros de trabajo al menos una vez al mes es superior al que se observa en el conjunto de la UE.
Otro dato curioso es los varones jóvenes sufren en España más aislamiento que las mujeres (10,6% frente a 8,3%), al contrario que en el conjunto de la Unión Europea (el 11,7% de los varones frente al 13,2% de las mujeres).
Esta cohesión intrafamiliar juega un papel indudablemente positivo, y no acaba con la muerte de los padres, sino que las herencias siguen jugando ese papel. Según los investigadores Pedro Salas-Rojo y Juan Gabriel Rodríguez, casi el 70% de la desigualdad de la riqueza en España viene asociada a las herencias, y este porcentaje sube hasta casi el 75% en el caso de la riqueza no financiera.
Las cifras pueden ser exageradas, pero lo que resulta indudable es que dentro de una familia con posibles, los hijos tienen mayores probabilidades de acceder a la universidad y de conseguir títulos apropiados para una buena empleabilidad.
•••

Parecerse a Peter Lorre
Santiago González en su blog, 200624
Ayer me dispuse a ver con recogimiento los actos de celebración de los diez años de reinado de Felipe VI. Debo confesar que guardo con emoción aquel memorable discurso del 3 de octubre de 2017 en que nuestro Rey se erigió en el baluarte más eficaz en defensa de la Constitución contra el golpismo catalán.
Nueve días más tarde acudí a la recepción del Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional con un solo propósito: estrecharle la mano y decirle: “Señor, gracias por el discurso”.
Bueno, pues fueron congregados para hablar del tema una subdirectora del diario de PRISA, Berna González Harbour, que el ranking de mis columnistas preferidos ocupa el lugar inmediatamente anterior a Antonio Papell, no digo más. También estaba Juan Fernández Miranda, menos mal.
El caso es que nuestra Berna le metió mano al discurso real y dijo, bien oiréis lo que dirá, que le había faltado un poco más empatía, qué le habría costado usar el catalán en el discurso.
Hoy hay que destacar la portada de El Mundo. Angela Martialay reproduce los mensajes (seis en media hora) que el fiscal general envió a la fiscal de Madrid urgiendo la comisión de un delito de revelación de secretos: “Es imperativo sacar la nota.
Si dejamos pasar el momento nos ganan el relato”. Luego acompaña mucho la foto que es un insuperable casting para un banquillo. Están Pedro y su imputada, Barmengol y Álvaro García Ortiz que tiene un aire a Peter Lorre, mira la foto de ‘El halcón maltés’, en la página 43 de El País.
A mí me recuerda lo que decía de este personaje Woody Allen: “Desde que tuve uso de razón quise parecerme a Peter Lorre. La idea de convertirme en una comadreja grasienta, en un ser afeminado y lloriqueante me atrajo enormemente”.
•••

Retrato del Padre Ubú, por Alfred Jarry.
Los díscipulos de Ubú
Tan sencillo es que a un hombre de buena formación académica –el presidente francés lo es– se le hace impensable que un adulto pueda disparatar, como lo hace el tal Mélenchon, acerca de «cambiar de sexo» por simple modificación de los registros civiles
Gabriel Albiac en El Debate, 180624
¿Sabía el presidente francés, en el curso de su áspera campaña electoral, que estaba llamando delirantes al primer ministro español y a varias de sus ministras? Es lo primero que me vino a mí anteayer a la cabeza. Juzguen ustedes el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=dzfyXDfy4lI .
La cosa va de un presidente de la república que analiza los riesgos que se ciernen sobre una Francia en choque entre la extrema izquierda alucinada (Jean-Luc Mélenchon) y la extrema derecha dinosáurica (Marine Le Pen). Expuestos los disparates económicos y los riesgos sociales de ambas, Emmanuel Macron vacila un par de segundos antes de formular lo más loco de todo, lo impensable.
Sin acabar de creerse que semejante dislate haya podido ser formulado por un adulto, expone la perla de la corona del «Nuevo Frente Popular» melanchoniano: «…Hay cosas completamente ubuescas, como por ejemplo lo de ir al ayuntamiento a cambiarse de sexo…» Vuelve a hacer pausa, no parece poder creerse del todo el disparate. Concluye: «… Así que, bueno, puede que nosotros estemos llenos de defectos, pero…»
A nadie en su sano juicio se le ocurrirá –pienso yo– clasificar de «homófobo» a un presidente que nombró primer ministro –y verosímil candidato a sucederlo en la presidencia– a Gabriel Attal, unido legalmente en pareja homosexual desde 2022 y defensor explícito de la normal plenitud de los derechos homosexuales.
Lo que Macron formula es algo mucho más primordial y que da vergüenza tener que hacer explícito: la definición de identidades administrativas es genital, no sexual. Tampoco tiene nada que ver con esa necedad que habla para ello de «género», sustantivo que en las lenguas latinas sirve para clasificar sólo palabras, no realidades.
Si el género definiera sexos reales, nos hallaríamos ante dilemas tan divertidos como el de saber por qué demonios «estilográfica» es femenino y «tintero» masculino. O, perdóneseme la vulgaridad extrema, por qué la denominación más toscamente popular del órgano genital femenino es masculina y la del masculino femenina.
Todo es de una sencillez palmaria. El Estado necesita fijar clasificaciones funcionales en la fisiología de sus sujetos: se llama genitalidad. El deseo es investido por los diversos sujetos en modos ampliamente dispersos: se llama sexualidad; y nada tiene el Estado que decir acerca de esas investiduras, siempre y cuando no transgredan los códigos del derecho. A eso se reduce todo.
Tan sencillo es, que a un hombre de buena formación académica –el presidente francés lo es– se le hace impensable que un adulto pueda disparatar, como lo hace el tal Mélenchon, acerca de «cambiar de sexo» por simple modificación de los registros civiles.
Para dar cuenta de su asombro, Macron se remite al calificativo de «ubuesco», en homenaje al más alucinado predecesor del dadaísmo. En España, lo conocemos, sobre todo, por la adaptación que al «modelo Jordi Pujol» hiciera de él Boadella en su descacharrante «Ubú Presidente».
Alfred Jarry creó al gran «rey Ubú» en el año 1895 y lo puso en escena un año después. El poder como manicomio es la fábula de este monarca sin límites, el tesoro más preciado de cuya colección de rarezas es un «cráneo de Voltaire niño».
Que Jean-Luc Mélenchon sea literal heredero de aquel rey Ubú de Alfred Jarry es hoy poco discutible para quien haya tenido el dudoso placer de escuchar los caprichosos rugidos a los que llama discursos. Pero hay un malestar que al espectador español de esa secuencia no puede no planteársele.
¿Sabía el presidente francés que la propuesta del «Nuevo Frente Popular» francés es un plagio literal de la muy española ley Montero-Sánchez? ¿Sería el calificativo de «ubuesco» un homenaje, más que al demente Mélenchon, al enamorado esposo de doña Begoña Gómez? Puede. Y hasta tendría su gracia.
•••

Cándido Conde-Pumpido y Pedro Sánchez. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS
La posverdad del Tribunal Constitucional
¿Alguien tiene dudas de que este TC no verá ningún motivo de inconstitucionalidad que invalide las leyes anunciadas para modificar la Constitución en lo relativo a la elección del Consejo General del Poder Judicial?
Carlos Martínez Gorriarán en Vozpópuli, 210624
“Dato mata relato” es una expresión de racionalismo muy usual, pero lamentablemente errónea: más bien son los relatos los que matan los datos, es decir, los privan de existencia, como si hubieran sido amnistiados. Nada nuevo, pues la sospecha de que las cosas y palabras pueden no ser lo que parecen e incluso todo lo contrario -error, ilusión o mentira- es tan vieja como la mente humana.
Pero la muerte del dato a manos del relato se ha convertido en lo normal en la era de la posverdad, invadiendo todos los órdenes de la vida social y especialmente la política.
Nada es verdad ni mentira
Ahora, la práctica y teoría de la posverdad, resumible en que los datos nada significan frente al relato a posteriori que justifica decisiones que ya se han tomado y anunciado, como absolver a Magdalena Álvarez por el latrocinio a los parados andaluces, es la doctrina ordinaria del Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido.
La lista de posverdades del TC es sencillamente impresionante: comenzó con la legalización de Batasuna rectificando la Ley de Partidos, y ha ido cogiendo velocidad con el sanchismo, que ha encontrado en esta escotilla de escape disimulada, abierta en la Constitución para poder burlarla, el instrumento ideal para liquidar la división de poderes y el principio de legalidad.
La posverdad no es en sí un concepto, sino el nombre apropiado para una era en la que verdadero y falso han sido asesinados como conceptos. Aquel relativismo del “nada es verdad o mentira/ todo depende del color con que se mira” ha sido convertido en la regla hegemónica del lenguaje institucional, del TC al Gobierno pasando por la universidad y la gran banca.
Nada puede sobrevivir a este relativismo cromático. El dato es arrollado por el relato, principio ratificado por los mensajes de WhatsApp pillados a Álvaro Ortiz García, el Fiscal General del Estado: “Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato.”
En la retorcida teoría del neomarxismo populista, el dato ha degenerado en lo que el argentino Ernesto Laclau, inspirándose en el psicoanálisis paranoide de Jacques Lacan, llamó “significante vacío”, es decir, una palabra o discurso completo (como capitalismo, patriarcado, pueblo, cuerpo, derechos) que se puede y debe manipular para que signifique lo que uno quiera, sobre todo si va de asaltar el poder o conservarlo (para los interesados, combina a Maquiavelo con el Gramsci de la hegemonía intelectual, más unas dosis de trumpismo).
¿Cómo funciona? Es sencillo: el relato elimina el significado literal vaciando palabras y discurso del sentido estable y común que ofrece el diccionario. Lewis Carroll lo explicó con humor en Alicia a través del espejo:
“-Cuando yo uso una palabra -insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso- quiere decir lo que yo quiero que diga…, ni más ni menos.
– La cuestión es -insistió Alicia- si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.
– La cuestión -zanjó Humpty Dumpty- es saber quién manda… Eso es todo.”
Humpty Dumpty en el Tribunal Constitucional
La retorsión potestativa del lenguaje a lo Humpty Dumpty es un arte maligno que el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido ha elevado a nuevas cumbres. Pues el TC ya no se dedica solamente a la retorsión de la Constitución asumiendo competencias judiciales que no tiene para modificar sentencias del Supremo sobre delitos de corrupción y terrorismo que condenan a la coalición de progreso, sino que, en otro progreso hacia el vacío, retuerce y vacía hasta sus propias sentencias.
El 5 de junio, y a instancias del PSC, el TC anulaba por unanimidad el voto telemático del parlamentario catalán Lluís Puig, secuaz de Puigdemont huido con aquel a Bélgica. El TC reprochaba una decisión del Parlament aceptando el voto telemático de los fugados porque daba «apariencia de cobertura normativa» e incurría “en diversas infracciones de la reglamentación parlamentaria». Voto nulo, por tanto.
¿Parece claro y firme, verdad? No para el significante vacío, pues como te digo una cosa digo la contraria, si anular esos votos compromete la elección de Carles Puigdemont.
Una nueva resolución del TC del día 18 de junio aceptaba un recurso del PP solicitando suspender el voto telemático para constituir la mesa del Parlament pero rechazaba suspenderlo cautelarísimamente, lo que de momento significa que los prófugos de la justicia podrán hacer valer un voto telemático que el propio TC declaró inconstitucional trece días antes. ¡Bravo por el Tribunal Constitucional de Humpty Dumpty!
La literalidad de la Constitución y las leyes muere en el mundo de la posverdad. También el significado de las instituciones y cargos públicos. Incluso es posible crear por la vía de los hechos, justificados a posteriori como necesidades de Estado, la creación de cargos o cargas como el de presidenta de España en la persona de Begoña Gómez de Sánchez, usurpando funciones de Primera Dama representando al Estado exclusivas de la Reina.
Pudo verse en el paseo de la susodicha por el Prado con la Primera Dama de Turquía, Emine Erdogan. Si el salto de una cátedra falsa a un cargo no menos falso es una mera decisión, la pregunta es cuándo decidirá Pedro Sánchez otra similar encarnando Él la Jefatura del Estado.
Podemos estar seguros de que este TC aplicaría de nuevo los principios flotantes de Groucho Marx aprobando la suplantación y ordenando, en todo caso, que se reserve al Rey un lugar preferente en ciertas ceremonias de Estado.
¿Alguien tiene dudas de que este TC no verá ningún motivo de inconstitucionalidad que invalide las leyes anunciadas para modificar la Constitución en lo relativo a la elección del Consejo General del Poder Judicial y a instaurar la censura de prensa? Podemos estar seguros de que si hay alguna corrección será de carácter muy menor.
La Constitución ya es un papel en blanco donde el poder abusivo puede escribir en cada caso el relato que le convenga. La opinión sincronizada lleva días divulgando que, ¡según la Constitución!, la soberanía radica en el Congreso de los Diputados, no en la nación o pueblo español.
Pero solo mientras la izquierda reaccionaria y su constelación golpista tenga mayoría. Si pasara a la torpona oposición actual, la soberanía saldrá del Congreso -al estilo de cuando “Judit salió de Betulia/ como quien va de tertulia”-, para mudarse a donde Sánchez diga. Con el significante vacío y la posverdad nada es imposible.
•••
- Revista de prensa de El Almendrón
- Revista de prensa de la Fundación para la Libertad
- The Objetive
- El Debate
- https://newspapermap.com [periódicos del mundo]
- revista científica ‘Nature‘ en versión española [vía El Español]
- Project Syndicate [en wiki]
- Fundación Felipe González [antecedentes históricos]
•••
Vídeos
-Felipe González, con Alsina, considera la amnistía «infecta»: «Se va a legitimar que se vuelva a repetir». 210624
•••
Música de Diana.
–«Imitation of Life» [2001] es una canción de la banda estadounidense de rock alternativo R.E.M. Fue escrito por los miembros de la banda Peter Buck, Mike Mills y Michael Stipe y producido por la banda con Pat McCarthy para su 12º álbum de estudio, Reveal (2001). El título de la pista proviene de la película del mismo nombre de Douglas Sirk de 1959 y se utiliza como metáfora de la adolescencia y la edad adulta. Una de las pistas más influenciadas por el pop de R.E.M., «Imitation of Life», ha sido descrita líricamente como «ver[lo] a través de la actuación hinchada de un animador esperanzado», así como el disfrute del amor. Debdo a que el baterista Bill Berry había dejado la banda antes de grabar la canción, se usa una caja de ritmos en la pista en lugar de un baterista de sesión. Vía Diana Lobos, 210624.
•••
Humor
.
•••
![]()
![El Quicio de la Mancebía [EQM] El Quicio de la Mancebía [EQM]](https://s0.wp.com/wp-content/themes/pub/chateau/images/chateau-default.jpg)
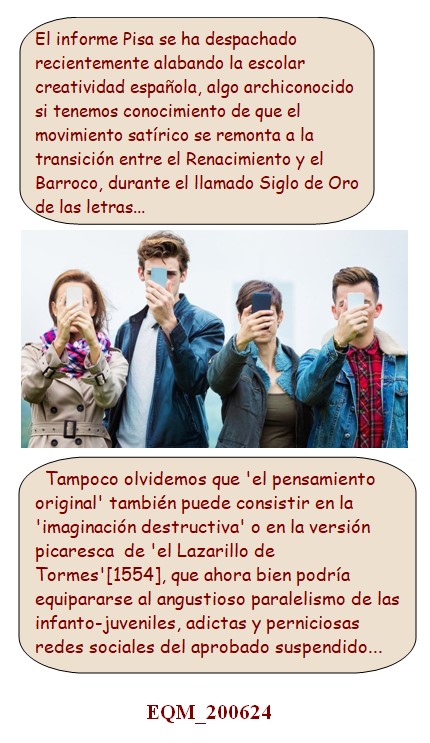

Ruth Carbonell:
Eso de que la Complutense regalara a Begoña la cátedra sin tener acceso a su currículum, es de subnormales profundos o de universitarios y catedráticos “fagotizados” por la idiocia. ¿Cómo se puede hacer tal locura teniendo en cuanta que la universidad se juega su prestigio tanto nacional como internacional? Una chapuza más, consentida por el que manda y su amor.
Me gustaMe gusta
Ignacio Marcilla:
Cuando un animal de compañía es ascendido jurídicamente a “miembro de la familia”, lo único que se persigue es que el ser humano sea rebajado intelectualmente a la altura de un ser animal, es decir, se persigue que pierde la inteligencia, la afectividad humana, la voluntad y la ESPIRITUALIDAD. Por eso lo han hecho, porque la gente que dirige necesita anular la espiritualidad del hombre. Y esa es la única verdad de lo que está sucediendo en occidente.
Me gustaMe gusta
Isabel Segarra:
Felipe González lo dice bien claro, amnistiar es pedir perdón integral a los corruptos, ladrones, golpistas, traidores… por lo que la justicia y otros les hemos hecho, siguiendo las leyes que ahora se las pasan por el arco del triunfo para seguir presionando a España y conseguir definitivamente su propia nación.
Me gustaMe gusta
El Gobierno vasco compra 1.300 televisores nuevos para renovar las celdas y espacios comunes de todas sus prisiones.
En España los asesinos, violadores y pederastas tienen televisión HD gratis, y los enfermos en hospitales públicos, si es que los tienen, es de pago. Este país es la fiesta de los criminales, y vamos a acabar con esto.
Vía Alvise.
Me gustaMe gusta
Y sigue la barbarie globalitarista:
https://tierrapura.info/2024/06/21/por-que-canada-se-ha-convertido-en-el-epicentro-de-ataques-incendiarios-a-iglesias/
Me gustaMe gusta
Desde el Atlántico [21 jun. 2024 11:07:54] 11K
Que nuestros monárquicos felipistas nos expliquen por qué el Rey de España se ha negado a recibir al jefe de Estado de una nación hermana, Argentina.
Si la razón es que el jefe de Gobierno no lo permite, la pregunta es ¿para qué un jefe de Estado si basta con el de gobierno?
Me gustaMe gusta
TRAS LAS QAQUNAS LAS MUJERES ENFERMAN, SUFREN Y SON DISCAPACITADAS. TAMBIÉN HAN DAÑADO A SUS BEBÉS
https://www.bitchute.com/video/rU8SdmUAmMlB/
Me gustaMe gusta
Este país no tiene solución, estamos todos locos. Unos por decir gilipolladas y otros por creérselas.
Lo último de Marina Echebarria Sáenz, catedrática de derecho mercantil de la Universidad de Valladolid y activista LGBTI, Secretaria de derechos Y Libertades LGBTIQ+ de Sumar:
«Las parejas deben dormir en camas separadas porque las camas de matrimonio es un invento hetero patriarcal para favorecer la violación del macho sobre la mujer»
https://t.me/luchaportulibertad
Me gustaMe gusta